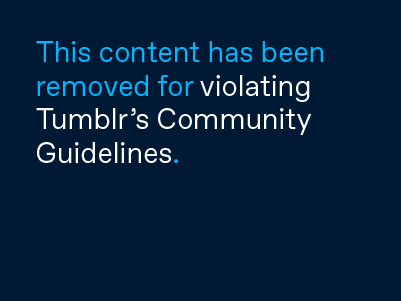Capítulo 9
De vuelta al internado, dije que había cenado y subí al dormitorio. Caminé por el pasillo angosto donde se sucedían las delgadas puertas de madera de las habitaciones. Se oía ruido en varias de ellas. Las monjas tenían terminantemente prohibido que entrásemos en otro cuarto que no fuera el nuestro. Golpeé en la puerta de Margarita pero no estaba. Fui al mío pensando en darme una ducha. Busqué mis cosas. En el baño, el vapor de dos regaderas abiertas empañaba los espejos. Las bañistas hablaban de una película vista esa tarde. Se reían. Me desvestí y entré en el cubículo más lejano para no oírlas. Bajo el agua tibia cerré los ojos. Mi ducha tendría que ser breve porque el agua caliente no duraría mucho. Me pasé la toalla de mano, áspera y con los bordes deshilachados, sobre los brazos, el cuello, los pechos. «Para ser tan joven y virgen eres muy desinhibida», me había dicho Manuel. Cuando le respondí que me gustaba estar desnuda, añadió que él, como hombre, tendía a pensar que las mujeres eran, por lo natural, recatadas. Yo me burlé de su inesperado comentario. En mi familia, mi padre y mi madre eran de la escuela nudista, le dije. Nunca se habían cuidado de taparse la desnudez delante de mí. Seguramente por eso yo no tenía reparos para estar en cueros. La desnudez es hermosa, le dije, notando por primera vez la toalla que él anudaba a la cintura. Creía que eras de la misma opinión. Él se había criado en un ambiente muy distinto, argumentó a manera de excusa, sin darme los ojos, comportándose como un adolescente poseído por un arrebato de timidez.
Me pasé la toalla por la vulva, el pubis, frotándome con fuerza. Me detuvo el ardor causado por mi brusquedad. Estaba empeñada en comprender el desasosiego que el comentario de Manuel me produjera. Me daba rabia admitirlo pero, inexplicable y súbitamente, cuando me tiró la manta para que me cubriera, me dio vergüenza. Yo había asumido como natural que las mujeres, siendo de mejor ver, nos tapáramos menos que los hombres en la cama. A mí, la verdad, no me excitaba verlo desnudo. En cambio él reaccionaba sin duda a mi desnudez. Pero quizás me pasaba de desparpajada. Al despedirme Manuel me notaría distante porque intentó restarle importancia al incidente. Dijo que yo era la más sana de los dos, pero la espina ya estaba clavada. Salí del baño, me sequé. En mi habitación, tras enfundarme en la camisa de dormir, me acosté con la cabeza en el sitio donde ponía los pies. Así veía la noche por la ventana alta que empezaba a media pared sobre la cabecera de mi cama, el árbol dorado entregándose lentamente a la muerte del invierno.
Si pretendía ser otra persona y me observaba desde fuera, tenía que admitir que la muchacha de diecisiete años yaciendo en esa cama nadaba desde hacía varios fines de semana en aguas que subían varias cuartas por encima de su cabeza. Ya no era virgen. Había hecho el amor con un hombre, una docena de años mayor que yo, obsesionado por una reina del siglo XV. Al tocarme a mí bien podía ser que él imaginara que la tocaba a ella, una mujer cuya pasión y desafuero eran objeto de leyenda. Él decía querer comprenderla pero, al toparse con un reflejo del comportamiento de Juana en mí, se atemorizaba y hacía el intento de controlar, de censurar, la fuerza que él mismo había desatado. Yo no podía entender de otra forma la manera hostil, casi agraviada, con que me miró cuando pidió que me tapara. Menos aún comprendía que, con un gesto, lograra culpabilizarme por la naturalidad que tan sólo el domingo anterior alabara como señal de inocencia. Me trajo a la memoria las contradicciones de mi madre. Ella hizo intentos por crearme la ilusión de que las funciones naturales del cuerpo eran transparentes y desprovistas de malicia. Pero, a la par de esto venían las amonestaciones, el no te toqués allí, o nunca hablés con extraños. Ella tuvo que esforzarse para explicarme los misterios de la vida sin ruborizarse. Al final los aprendí yo sola leyendo los libros que saqué a escondidas de su secreter.
La imagen de mi padre se sobrepuso a la de Manuel en mis reflexiones. Que mi padre engañara a mi madre debía servirme a mí para comprender lo poco que entendía la mente masculina. Quizás sería prudente echarme una sábana encima la próxima vez. Aunque me parecía ridículo. ¿Qué sería lo mejor?
Me quedé dormida sin llegar a ninguna conclusión.
Lo más extraordinario de mis semanas en el internado, luego que se derrumbó el muro que me separaba del mundo de los adultos, fue darme cuenta de lo que la individualidad genuinamente significaba. Dentro del entorno de mi mente y mi cuerpo yo era reina y soberana y disfrutaba de la más absoluta libertad. Hasta entonces, la libertad para mí había sido un concepto más bien intangible, puesto que eran otros quienes tomaban decisiones en mi nombre. Ahora, sin embargo, la noción de libertad se me revelaba en todo su esplendor. A los demás podía parecerles que yo continuaba siendo la colegiala que iba con los libros bajo el brazo de un aula a la otra, pero en mi interior el paisaje era totalmente diferente. Por primera vez me percataba de la amplitud del horizonte de mis posibilidades y esta nueva conciencia traía aparejada la sensación física de respirar a todo pulmón y de ocupar más espacio sobre la tierra. Me fascinaba la idea de mi propia impenetrabilidad, de que nadie tuviese acceso al sonido de mi mundo interior. Me maravillaba la cantidad de información, opiniones, percepciones, ideas y proyectos que podía albergar sin que nadie sospechara cuánto se movía tras la estable fachada de mi rostro. La soledad a que me obligaban mis secretos me parecía un precio irrisorio que pagar por la propiedad privada e inviolable de mi intimidad. En el salón de estudio, sostener sin inmutarme la mirada indagatoria de madre Luisa Magdalena era mi mayor reto. La monja tenía su intuición y aunque no se lo admitiera ni a sí misma, su delicada pantalla de radar le indicaba disturbios a mi alrededor. Ella no podía dar la alarma, sin embargo, mientras yo continuara obteniendo buenas notas, cumpliera con mis deberes y no le ofreciera evidencias que justificaran su inquietud. Y yo ya había logrado recuperar el paso académico luego de trastabillar las primeras semanas del semestre. Me daba pena ver a madre Luisa Magdalena azorada por la distancia que crecía entre nosotras, pero yo no sabía qué otra cosa hacer para protegerme del poder que su cariño le confería sobre mí. Temía que cualquier día me interrogara en detalle sobre mis actividades de los domingos, a pesar de cuantas mentiras había urdido para hacerle creer que estaba empeñada en recorrer todos los sitios históricos de Madrid. Cuando a media semana le correspondía a ella vigilarnos durante el estudio de la noche, yo me aseguraba de que me viera consultando la guía de la ciudad para planificar mis excursiones dominicales. De hecho ocupé varios sábados por la tarde, en que dije que iría de compras, para recorrer varios de estos sitios y así contestar sus infaltables preguntas. La complicidad de Margarita, que me gané cuando le confesé estar de novia con el enamorado de los encuentros casuales, fue crucial para mantener bajo control sus sospechas. Salíamos juntas y nos poníamos de acuerdo para regresar a la misma hora. Margarita me decía que un día de esos le tendría que presentar a mi misterioso galán y yo le prometía que sí, que un día de esos haríamos un plan para que lo conociera.
Recibí carta de Isis. Decía que aunque habría preferido que continuara ignorando los antecedentes del viaje en que mi padre y mi madre perdieron la vida, mi hallazgo la aliviaba de guardar el secreto conmigo. Algún día, cuando fuera mayor, entendería lo frágil que era el amor y los desvarios y dolores que había que superar cuando se quería mucho. Me repetía que continuaba en pie su invitación de darme alojamiento si es que decidía realizar mis estudios universitarios en Nueva York, como ella me lo había sugerido. Qué planes tenía, me preguntaba, y me reiteraba su amor, su apoyo. La carta me llegó en buen momento. Me hizo sentir menos sola. Isis era una mujer moderna. Más adelante quizás hasta me animaría a pedirle consejo.
Reconciliarme con mi cuerpo una vez que me quedaba sola en la cama fue un desafío. La sensibilidad de mi piel era tal que me preguntaba si la pérdida de la virginidad era para la biología femenina la señal para que se activaran terminaciones nerviosas dormidas hasta entonces. El roce de las sábanas bastaba para provocarme la memoria y desatarme un deseo persistente que no cedía a mis intentos de pensar en otra cosa. Me revolvía insomne hasta que aceptaba rendirme a mis instintos. Entonces me sacaba la camisa de dormir, las bragas, y dejaba que la desnudez, el contacto de mi piel con el aire de la noche avivara mi imaginación como el oxígeno anima la llama. El calor me subía a las mejillas y en el oscuro espacio de mis ojos cerrados surgían otros entornos y circunstancias. Mis manos, entonces, jugaban el papel de amantes fogosos. Vueltas ellos acariciaban mis pechos, mi estómago, mi sexo. Sin titubeos, dueños de la información precisa de las coordenadas de mi placer, me hurgaban las fuentes, encontraban el agua abundante y cálida. Lenta, muy lentamente, como quien carameliza una fruta, la untaban sobre el pequeño pistilo de mi sexo hostigándolo, sacándolo de su encierro, convirtiéndolo en el tenso detonador diminuto de tormentas de polen. Poseídos de mi urgencia y mis gemidos, los amantes dedos se tornaban entonces en colibríes aleteando vertiginosamente sobre la flor de pétalos carnosos que desde mi centro se extendía hasta llenarme de aromas el cerebro. Al fin, la flor enorme, ululando y deshaciéndose en pulsaciones y contracciones, soltaba sus etéreas nubes amarillas, mientras el manojo de pétalos mojados que era yo, flotando sobre la delgada cama de hierro, retornaba despacio a su existencia de muchacha.
Ciertas noches volvía a repetir el rito una y otra vez. Me retaba a indagar los límites de mi sed o mi resistencia; a saber si aquello no podría ser acaso una manera feliz de suicidarse. Pero no era tanta mi fortaleza ni mi deseo de morir y a la postre me quedaba dormida.
Algo que me intrigó entonces fue no poder responderme si estaba o no enamorada de Manuel. Cuando pensaba en él terminaba meditando sobre mí misma. Era como si su mirada fuese la luz cenital descubriendo el volumen que ocupaba mi ser en el escenario de la vida. Si antes tenía de mí misma la imagen plana de una pintura naif ahora podía verme como un ser tridimensional con sombras y profundidades. Hasta entonces yo había sido un ánfora vacía que los mayores sentían obligación de llenar con instrucciones, preceptos y generalidades, Manuel no tenía ninguna obligación tutelar para conmigo, ningún objetivo prefigurado. Yo no podía imaginar a qué conduciría aquello. No sabía dónde terminaba él y empezaba Felipe; ni si cuando estaba con él era Juana la que amaba a su marido a través mío, o éramos Manuel y yo quienes nos acariciábamos. Nuestra historia no existía fuer^ de la de Juana y Felipe. En el apartamento de Manuel no había otro tiempo que el del Renacimiento. Su voz lo evocaba con tanta realidad que más de una vez yo oí claramente el ruido de seda de los trajes deslizándose por las gradas de los palacios flamencos y sentí el olor a cera derretida de los candelabros. Cuando Manuel era Felipe y yo era Juana, el amor me anegaba toda. Cuando me vestía y salía de allí, cuando trataba de separarme de Juana, era que se me ocurría preguntarme dónde conduciría mi relación con Manuel. En algún momento nuestra historia tendría que separarse de la de ellos. Después de todo, nosotros estábamos vivos y los días seguirían sucediéndo- se cuando Manuel llegara al final de su narración. Pero ya se vería. Imaginarme el mañana me resultaba imposible, ocupada como estaba en recrear el pasado. Después de todo, el futuro era como esas notas de mi madre sobre las instrucciones que le daría al jardinero cuando regresara de su viaje. ¿Cuánto tiempo no se pasaría escribiéndolas? Tres hojas escribió. Hasta dibujó un croquis indicando dónde sembraría los diversos tipos de flores. Y ¿para qué?, ¿de qué le había servido?
Esperaba el domingo. Me desdoblaba para ser Lucía durante la semana.
La historia imponía su voz, su rutina. Yo llegaba al apartamento de Manuel. Bajaba a ponerme el vestido.
Tu destino, Juana, da un vuelco el 20 de julio de 1500. Tras sólo veintitrés meses de vida, muere el príncipe Miguel, el hijo de tu hermana Isabel, el designado heredero de la corona de Casti- lia y Aragón. Tantas muertes, Juana. Y no les queda a tus padres más remedio que nombraros, a Felipe y a ti, príncipes de Asturias. De tercera en la línea de sucesión, has pasado a ser la futura reina de España.
Yo jamás consideré ser reina, ni lo deseé. Cuando me enamoré de Felipe pensé que la vida me bendecía acomodando la felicidad dentro del destino que mis padres escogieran para mí. Pensé que podía ser simplemente la archiduquesa de Borgo- ña. Me propuse encontrar en mis funciones de personaje menor —la única de mis hermanas que no casaría con un rey— las dichas de una vida sin mayores preocupaciones u obligaciones. Sentí que, irónicamente, al mandarme casar con Felipe, mis padres le daban a mi espíritu la libertad que ningún otro de sus hijos estaba llamado a disfrutar. Hice uso, quizás desmedido, de esta libertad. Pensé demostrarles que no los necesitaba, que Flandes, libertina y dulce, se adaptaba mejor a mi personalidad. Pensé que me libraba del celo religioso que como una coraza gris atenazaba nuestra existencia imponiendo su rigidez y su intolerancia. Bien recordaba yo las escenas dolientes y llorosas de los judíos saliendo en tristes caravanas sin rumbo cuando se decretó su expulsión. Nunca comprendí que mis padres se llamaran justos y de un tajo cortaran las raíces de toda esa gente, obligándolos a encontrar otra tierra que llamar patria. Mi hermana Isabel se contagió de este fanatismo y rehusó casarse con Manuel de Portugal hasta que él no se comprometió a expulsar a los judíos también de su reino. En Flandes, en cambio, la tolerancia es la norma y la religión no nubla el entendimiento de las personas, ni las obliga a desvivir la vida en aras de labrarse otra después de la muerte. Quise demostrar a mis padres, que me confiaron a lo incierto, que yo era capaz de encontrar certidumbre en el entorno de esos reinos cuya hermosura y derroche les merecían escarnio, más que en la piedad religiosa. Aliviada, me distancié de los rezos y devociones en que se atrincheraban con no poca arrogancia mis coterráneos. Decidí no escribirle a mi madre porque hacerlo era verme forzada a rendirle cuentas y aceptar que le debía sumisión. En fin, puse tierra y enojo entre mi alma, mi patria y mi familia. Un error quizás. Sufro de momentos en que me ensoberbezco y pienso que puedo valerme sola en todo. Me pongo vengativa y altanera. Una rabia que yace muy dentro de mí y cuyo origen desconozco aflora a mi superficie y me anega. Me rebelo contra la obediencia y la idea de que sean otros quienes decidan mi vida. En este estado de ánimo, hago cosas impulsivas de las que después me arrepiento. Y sin embargo, no puedo jugar el papel dócil que se me asigna sin que se me remuevan las entrañas. Soy una princesa del Renacimiento. He leído a los clásicos y he discutido filosofía con Erasmo de Rotterdam, quien, según me lo confiara el milanés Pedro Mártir de Anglería, tutor de mi hermano, quedó asombrado de mi inteligencia. Hablo el latín con fluidez, igual que el francés, e italiano y el inglés. Amo las canciones de gesta de Mallory, de Matteo Boiardo. Tristan e Isolda de Von Strassburg es uno de mis libros favoritos. El grabador Durero me viene a mostrar sus enérgicas imágenes y me habla del genio del Bosco. Me siento dichosa de vivir en un tiempo en que a la vez que se descubren tierras nuevas y rutas insospechadas, Europa redescubre en su pasado clásico el amor por las formas y la filosofía y en todas partes se comenta la genialidad de los artistas que están transformando la faz de Roma: Miguel Ángel, Rafael, Botticelli. Admiro de Flandes el empeño y gusto por elevar la belleza de las cosas cotidianas, desde la orfebrería de los platos y utensilios que utilizamos en las comidas, hasta la suavidad de los tejidos con que nos abrigamos o los pequeños devocionarios con sus exquisitas y coloridas miniaturas. No siento que mis enaguas resten nada a mi talento. Mi madre me enseñó que las mujeres no necesitamos doblegarnos. Ella hizo bordar en su estandarte su afirmación de igualdad con mi padre: «Tanto monta, monta tanto». Pero parece ser que su idea de que las mujeres somos capaces de mucho más que gestar se la reservó para ella. Sólo ella se dispensó el rol de varona. A sus hijas todas nos ha usado como moneda de cambio para alianzas y para ampliar su poder. Ha actuado como si la única mujer exenta de obligada servidumbre a su marido fuera ella. Mientras a todos mis hermanos los proveyó con respetables dotes, en mi caso aceptó prescindir de ella y me dejó a merced de los tacaños consejeros de Felipe, que me odian por ser española. De todas las princesas, yo he sido la más mísera pues no poseo ni los maravedíes necesarios para preservar a mis leales cortesanos. Uno a uno se han ido marchando. Ni con los enviados de mis padres he podido ser hospitalaria. No me quedaron más que mis pucheros y lágrimas para recriminar a Felipe cuando no quiso ni darles de comer en nuestra casa.
Por otra parte, creo que mi madre ha dado demasiado crédito a sus confesores y recela de la pasión que me une a mi marido. Nadie me cuenta los rumores, pero yo sé escuchar lo que trae el viento. Sé que a Torquemada, a Cisneros, a esa agrupación de prelados que rodea a mi madre como bandada de cuervos, les preocupa mi vocación por la vida, mi ardor; lo que ellos llaman el «nocivo influjo de Flandes». Que yo esté tan plantada en mi cuerpo les parece una peligrosa debilidad. Hipócritas. Mientras recelan de mí porque disfruto lo que es lícito dentro del matrimonio, hacen la vista gorda de los escándalos de su Iglesia y secundan y aconsejan a mis padres, tan católicos, a que se erijan en defensores del papa Alejandro VI, con la justificación de que es necesario hacer causa común contra Francia. ¿Es que acaso no conocen las historias que se cuentan de los Borgia? ¿Ignoran que Giulia Farnese, la amante del Papa, vive a pocos metros del palacio del Sumo Pontífice? Y ¿qué decir de sus tres hijos ilegítimos, que él se ha empeñado en hacer obispos? Mi prima Juana de Aragón, casada con el duque de Amalfi, me escribe de Nápoles y me cuenta de las orgías de César Borgia. Tira castañas al suelo y hace que las recojan, a gatas y desnudas, las mujeres que lo acompañan. Y éstas no son barraganas, sino damas de alcurnia. A él nadie le reclama. En cambio mi amor por mi marido se ha tornado en piedra de escándalo. Ciertamente que en este Flandes no se nos mira a los españoles con simpatía. No hay duda de que sienten mayor lealtad hacia Francia y que ésta tiene precedencia en sus corazones. Pero ¿cómo culparlos? Las historias de Margarita, mi cuñada, sobre lo que vio en los dos años que pasó en España han contribuido al disgusto que sienten los flamencos por nuestros «bárbaros» métodos. Margarita estaba en Granada visitando el fabuloso palacio nazarí de la Alhambra el día en que el arzobispo Cisneros, el asceta y fanático confesor de mi madre, en un arranque de celo religioso mandó quemar todos los libros árabes de las bibliotecas de la ciudad. Libros de agricultura, de matemáticas, de ciencias, ochocientos años de cultura mora en España ardieron esa tarde. Sólo trescientos libros consideró el prelado que debían salvarse de las llamas. La gente escondió, decía Margarita, muchos de los manuscritos (bien los recordaba yo de recorrer con Beatriz Galindo la biblioteca de la Alhambra tras la conquista de Granada), pero el resto se perdió.
Como producto de esas noches de invierno alrededor del fuego, escuchando las historias de Margarita sobre las atrocidades de los Autos de Fe, y la fanática crueldad de Torquemada, Felipe empezó a castigarme como si al hacerlo vengara la complicidad de mis padres en esas ofensas contra la humanidad.
Mi matrimonio se ha convertido en un dragón de dos cabezas. A los días en que Felipe se vuelca en ternuras conmigo, se suceden otros en que siento que se desprecia por quererme. Tras una noche de pasión y risas puede que se levante de la cama por la mañana negándose incluso a dirigirme la palabra. Altanero y distante me humilla frente a los demás actuando como si yo le estorbara. Todavía me anda el cuerpo oliendo a él cuando me entero de que se ha ido de cacería por varios días a Lovaina sin siquiera despedirse o advertírmelo. Es Madame de Hallewin quien usualmente me informa de su ausencia. Es ella la que me lo susurra al oído cuando me ve errar por palacio buscándolo como un perro a su dueño. En esos días, yo me pierdo de mí misma y parezco no encontrar más oficio que el de preguntarme qué acción mía o de mis cortesanos le irritaría. Me empeño en recuperar el estado de gracia y me pongo nostálgica por los recuerdos de apenas una semana atrás. Ni las risas de mis hijos me sacan del desconcierto y de la angustia que me produce sentir que se aleja de mí. Si hoy su distancia es una grieta, mañana temo sea un desfiladero.
Así las cosas, la noticia de que él y yo seremos reyes me ha causado las náuseas que no llegaron a provocarme ni mis dos primeras preñeces, ni el tercero que ahora cargo. Mis padres nos han mandado llamar a España. Es preciso que Felipe y yo recibamos el nombramiento para que éste sea ratificado por las Cortes. El arzobispo de Besançon, François de Busleyden, sin cuyo consejo Felipe no mueve un dedo desde que era niño, ha convencido a mi marido de que antes de viajar a España debe aplacar los temores de los franceses y consolidar la relación de Flan- des con Francia. Él y Philibert de Veyre, otro empedernido defensor de los franceses, han convencido a Felipe de que selle esta alianza concertando el matrimonio de mi pequeño Carlos con Claudia, la única hija de Luis XII. Que a Felipe, a las puertas de ser reconocido heredero de los reinos de Castilla y Aragón, no se le ocurra nada mejor que acudir a los rivales históricos de España para ofrecerles nuestro hijo, es un acto cuya hostilidad me ha desbordado la rabia que con tanto esfuerzo mantengo contenida, sobre todo ahora que vivo con la zozobra de que acabe por quitarme su amor un buen día. Cuando se me apareció, como lobo con piel de cordero, para que yo estampara mi firma y aprobara el acuerdo matrimonial con que pensaba congraciarse con Luis XII, me enfurecí. Rasgué el pergamino de arriba abajo y lo continué rompiendo, impávida ante los insultos que empezó a propinarme acercándose hasta asirme por el pelo. Violento, me obligó a sentarme en la silla al lado del escritorio junto a la chimenea de mi habitación.
—¿Con qué derecho?¿Quién me había creído? —gritaba sin poder siquiera formular otros insultos que no fueran aquellos trillados reclamos.
—Jamás te he negado nada, Felipe. Suéltame de inmediato.
Me soltó. Me pidió perdón. Se arrodilló y me abrazó las piernas. No, él no maltrataría a la madre de su hijo, me dijo. No sabía qué mal espíritu lo había poseído, pero yo tenía que comprender que su obligación era la defensa de Flandes. Las buenas relaciones con Francia podían ser irrelevantes para España pero eran vitales para Borgoña.
—Tu país adoptivo es un pequeño país, Juana, y por muy española que seas, más ahora que serás reina, tienes que ser sabia y comprender mi posición. Casar a Carlos con una princesa de Francia no es condenarlo a indignidades ni afrentas. Al contrario. Imagínate. Él reinará sobre un imperio que no alcanzamos nosotros ni a soñar: España, Francia, Flandes, Alemania, Sicilia, Nápoles.
—En otro momento quizás, Felipe, pero no ahora. Luis de Valois no ha gobernado por mucho tiempo aún. Ya llegará el momento de estas decisiones cuando entendamos mejor qué le conviene a España y asumamos nuestra responsabilidad de futuros soberanos frente a las Cortes de Castilla y Aragón. Antes de eso me seguiré negando y no podrás hacerme firmar ningún papel.
No firmé. Después de esa escena, Felipe entró en razón. Hasta sentí que admiraba el coraje que tuve al confrontarlo y durante semanas se comportó conmigo con la dulce intensidad de los primeros días.
¿Qué temía Felipe? Me bastaba escucharlo para saber que pocas cosas lo amedrentaban tanto como vérselas con mis padres. Lejos de ellos podía presumir de que sabría cómo actuar. Admirable es la facilidad con que la gente se engaña. Dicen «yo haré esto», «diré esto». Es tan fácil envalentonarse con el coraje de las intenciones. Yo misma hago discursos contra Felipe que nunca digo. Él aparece por la puerta y el perfecto edificio de mis argumentos que hasta ese instante se alzaba sobre la neblina de mi rabia como una masa sólida y definitiva, titubea y reverbera como un espejismo en el desierto. El valor me abandona y soy como un campo que de pronto se empantana. Mi cuerpo se llena del lodo viscoso del miedo y temo que cualquiera de mis palabras sea el pedrusco que haga trizas su amor. Me aterra que Felipe deje de quererme, por mucho que sepa que mi temor será, a la postre, la causa de mi desgracia. Él se enamoró de mi desenvoltura y arrojo y no de esta sumisa y atemorizada Juana en que me he convertido. Lo tengo tan claro y, sin embargo, no encuentro la manera para dejar de actuar como actúo. Otras fuerzas que no acabo de comprender son más poderosas que la razón que alumbra, inútilmente, mi entendimiento. Tanto oye una hablar de la irracionalidad del amor, pero yo no imaginaba que podía obligarlo a uno a actuar contra uno mismo. Sin embargo, muy a mi pesar, me denigro, pierdo la cabeza. ¿Será que la falta del amor es como la muerte y entonces uno se aferra a la vida a cualquier precio? Desesperar por amor, conformarse aunque sea con migajas como quien se muere de hambre, me parece un sino endemoniado. No quiero aparecer ante Felipe como una mendiga, pero eso es lo que soy. Así me siento a mi pesar. Mi razón me muestra las debilidades de mi marido: este miedo, por ejemplo, a viajar a España. Tanto ansió ser príncipe de Asturias, tantos planes tiene para nosotros y nuestros hijos, y sin embargo, no hay día que no encuentre argumentos para postergar la marcha. Sin proponérmelo, yo he terminado por ser su mejor excusa. Mi gravidez avanza. Me ha crecido la barriga inmisericorde. Incómodo y arriesgado sería viajar en estas circunstancias. Sin embargo, mis padres insisten, se desesperan. Me envían mensajes pidiéndome que interceda, ofrecen mandar una armada al puerto de Zelanda a recogernos. Prefieren que hagamos el viaje por mar. Por tierra tendríamos que atravesar Francia.
Por fortuna, Felipe ha rechazado esta idea. Conociendo las tormentas del Mar del Poniente, no atino a comprender que mis padres piensen que así velan por mi seguridad. No es a mi bienestar, sino a sus prioridades a lo que sirven. Es esta manera descarnada y tenaz de mi familia la que incomoda a Felipe, aunque también es posible que tema que yo revele a los míos la zozobra que últimamente soporto y lo constreñida que me mantiene. No sé. Siento que soy madera lanzada en un nido de termitas. Dudo de mi proceder. Me odio y el odio carcome mis cimientos, o sale de mí buscando resarcirse. Haciendo el amor más de una vez mis manos lo han buscado para hacerle daño. He hundido las uñas en sus brazos, en su espalda y he tenido orgasmos provocados por la visión de su rostro sin vida. Sólo que en el mismo momento en que me entrego a mis visiones homicidas, llega él a tocarme con la lengua el montículo húmedo del sexo y es allí donde puedo olvidar mis rencores y mis fútiles filosofías, porque de momento el cerebro se me llena de llamas pentecostales. De una estocada Eros vence mi odio y me rindo como una paloma que despertara mansa tras soñarse halcón.
—Parece extraño, ¿no?, que Felipe se negara a viajar a España a ser nombrado heredero oficial de la corona.
—Felipe no era ningún tonto. Sus consejeros menos aún. Sabían que los Reyes Católicos buscarían la manera de comprometer su lealtad y que lo presionarían para que renunciara a sus coqueteos con Francia en aras de consolidar su posición como heredero en España. Felipe sospechaba que los Reyes Católicos pretenderían que les entregara a su hijo Carlos para educarlo a su manera. Para contrarrestar las ambiciones e influencia de sus suegros, el archiduque urdió su propio plan. Dejó a los niños con su padre en Austria, e incluyó en su ruta de viaje a España una visita, con toda pompa y ceremonia, a Francia. Así iría a España, pero antes tranquilizaría a su amigo Luis XII, reiterándole la lealtad de Flandes. Tienes que comprender que en pocos años España se había convertido en un imperio y, como todo imperio, tenía impulsos expansionistas que sus vecinos no ignoraban. Por otro lado, los flamencos se ufanaban de ser más civilizados y cultos que los españoles. Cuando Juana llegó al palacio de Coudenberg de Bruselas, no podía creer la magnificencia de sus salones y la belleza de sus estancias. Los palacios españoles eran más bien fortalezas para monarcas guerreros. Hasta la conquista de Granada, la corte itinerante de Fernando e Isabel se alojaba en tiendas si era necesario según los requerimientos de la Reconquista.
—¿Y cuándo viajaron Juana y Felipe al fin a España?
—Un año después. El 16 de julio de 1501 nació Isabel, la tercera hija de Juana y en enero de 1502, tras una breve estancia en Francia, la pareja arribó a España.
—Juana no perdía tiempo en reproducirse, sonrió Lucía.
—Para la época, ella era una mujer extraordinariamente fuerte y sana. ¿Estás cansada? Si quieres dejamos esta historia aquí por hoy.
Manuel se me acercó y me hurgó la mirada con ternura, apartándome un mechón de pelo de la cara.
—Siento tristeza por Juana. Eso de no saber si uno es o no amado me hace pensar en las cartas de mi madre a Isis, en las que se nota la desesperación de la incertidumbre. Es raro, ¿no? Me da la impresión de que lo que más las debilitaba, tanto a mi madre como a Juana, era la incertidumbre. Si cualquiera de ellas hubiese tenido la certeza del desamor del marido, me parece que habrían tenido más fuerzas; pero esa duda, la posibilidad de que dependiese de ellas que los hombres siguiesen o no queriéndolas, era mortal, por lo visto. Pero quizás ellas amaban con demasiada entrega, demasiada pasión.
—Sucede a menudo —dijo Manuel—. ¿No crees que pueda pasarte a ti, por ejemplo?
—¿Contigo?
—Por ejemplo —dijo, expeliendo una nube de humo.
—Creo que no porque, en primer lugar, tú estás enamorado de otra mujer… —Sonreí maliciosa.
—¿Y quién sería esa mujer? —sonrió Manuel.
—Juana, por supuesto —dije con aplomo—. Estoy convencida de que estás enamorado de Juana.
—¿Y si así fuera? ¿Qué tendrías que temer? Juana no existe ya. Es un fantasma —sonrió él.
—Los fantasmas tienen su manera de vivir. Nunca lo había visto tan claro. En todo caso, ella me protege, me parece, de enamorarme perdidamente…
—Es una lástima… —dijo lanzando el humo en círculos hacia el techo.
—¿Es que acaso querrías verme loca de amor?
—Juana no estaba loca y mi pregunta no tiene caso. Además, veo que estás cansada. Te propongo que vayamos a visitar a mi tía Águeda. Creo que te gustará